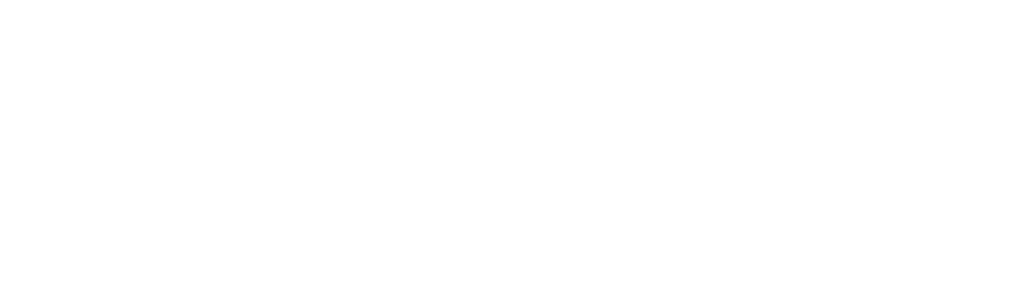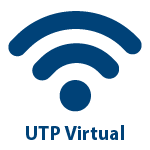Miguel Angel Quintanilla.
Este ensayo es una penetrante reflexión acerca del poder, la acción política y la justicia. Explora la naturaleza y tipos del poder, definido éste como una relación y no como una abstracción pura, examinando los problemas morales que se plantean en torno a él, así como el papel que desempeñan factores de tipo intelectual, ideológico o cultural. Como guías de la acción política, el autor invoca dos principios fundamentales: el de la racionalidad y el de la legitimidad. A ambos les atribuye un carácter gradual e incompleto que, a su juicio, hace necesario el pluralismo de opciones políticas. Concluye propugnando por la mejora moral de la sociedad y la justicia de sus instituciones a través del diseño de alternativas políticas racionales y susceptibles de adhesión mayoritaria.
Casi ninguno de los viejos ideales que mantuvieron viva la esperanza de los intelectuales progresistas en la primera mitad de nuestro siglo sigue hoy en pie. La idea de la revolución ha perdido toda posible relevancia para las sociedades avanzadas de nuestro tiempo y es hoy patrimonio, más bien escaso, de teólogos del Tercer Mundo. Y la confianza en las virtualidades morales de la política reformista en un Estado de derecho, ha recibido un duro golpe ante la evidencia de las limitaciones que las exigencias de la racionalidad económica del sistema capitalista imponen a cualquier programa de reforma social profunda. Las únicas alternativas que se vislumbran en el horizonte de los ideales morales de nuestra época, heredadas de las autopías sociales de los años sesenta, son fragmentarias, negativas y apolíticas: por muy buena voluntad que queramos poner al afrontar el análisis de los nuevos movimientos sociales, lo que más resalta de ellos es, junto a la parcialidad de sus objetivos reivindicativos, una sutil invitación a la disidencia como único método y único programa frente a la omnipotencia de la realidad social consolidada.
Se da así una notable paradoja: parece como si ante la concentración de poder y la férrea rigidez de las estructuras sociales que caracterizan al orden mundial de nuestra época la única alternativa moralmente justificable fuera la renuncia a participar en la arena de los asuntos públicos, buscando el consuelo ante tanta e insuperable maldad en una mezcla tragicómica de orgulloso distanciamiento intelectual frente al poder y la política, dando ilusa esperanza en que un inocente y divertido picoteo de mosquitos haga saltar en pedazos algún día al imponente elefante.
De los tres componentes del coctel de perplejidades en que se halla sumida la izquierda intelectual el anticapitalismo verbal, la desconfianza frente al Estado democrático y el rechazo a cualquier contaminación con el ejercicio del poder y la política – el último me parece especialmente preocupante.
El contenido de este ensayo es una reflexión acerca del poder, de la acción política y de la justicia. La idea que subyace a todas sus páginas es la que la actitud intelectual de perplejidad en la que estamos sumidos, ante la falta de fundamentos sólidos para la continuidad de la tradición progresista europea en nuestros días, no nos exime de la responsabilidad de la participación política.
LA NATURALEZA DEL PODER
Uno de los puntos más oscuros en los debates políticos de actualidad entre intelectuales de izquierda es el que se refiere a la naturaleza del poder. Cosa tanto más lamentable cuanto que en ocasiones se diría que la cuestión del poder, más concretamente la cuestión de la relación entre el intelectual y el poder, es la única razón relevante para caracterizar precisamente la función social del intelectual en cuanto tal. Se ha dicho incluso que lo que define al intelectual es la crítica al poder. A todo poder, el poder como tal, al poder existente por el hecho de existir como poder.
No sé si a estas alturas será posible introducir un poco de claridad conceptual en este asunto. Pero, por si acaso, no estará de más intentarlo. Por otra parte la utilería que se necesita para ello es tan elemental (poco más que el sentido común) que da vergüenza no hacer el esfuerzo.
La primera evidencia de una teoría general del poder es que el poder general no existe. Dicho en terminología filosófica: el poder no es una sustancia sino un predicado, o más precisamente aún, una relación. El poder sin adjetivos, el poder en sí, el poder que todo lo puede, el poder sin más, no existe por ninguna parte: es una idea mítico-religiosa sin ninguna contrapartida real.
El poder es siempre una capacidad que alguien tiene para hacer algo en un contexto determinado. Existen pues tantos tipos de poder como tipos de cosas se puedan hacer en cada circunstancia. Existe en cada caso tanto poder cuanta sea la magnitud de las cosas que se pueden hacer. El poder es pues adjetivo, relativo y comparativo. Si el contexto en que nos interesa desarrollar la teoría del poder es – como ocurre en nuestro caso de carácter social, el poder es capacidad de tomar decisiones y hacer cosas que afectan a los miembros de la sociedad. También en este caso existen muchos tipos de poder, muchos grados diferentes de poder en cada tipo. El poder económico de un banquero es decir, su capacidad para tomar decisiones en el plano económico cuyas consecuencias afectarán a otros individuos – es mucho mayor que, supongamos, el de un zapatero: el banquero puede tomar más decisiones en temas económicos y sus decisiones pueden afectar a más gente, y de forma más profunda, que las decisiones que sobre asuntos de naturaleza semejante pueda adoptar el zapatero. Salvo honrosas y envidiables excepciones el poder económico de un intelectual es también bastante menor que el del banquero, en cambio aquel puede tomar decisiones en asuntos de carácter espiritual que normalmente el banquero sería incapaz de imaginar.
No es difícil percibir en qué consisten los problemas morales que se plantean como consecuencia de la existencia de diversos grados de poder en la sociedad: las acciones y decisiones de una persona en un contexto social pueden tener consecuencias para otras personas: tales consecuencias pueden ser indeseables para éstas en tal caso, procurarán, si pueden, oponerse a ellas. El problema surge cuando el poder de los afectados no es suficiente para oponerse a las consecuencias indeseables de la decisión de otro. Surge así la necesidad de regular el ejercicio del poder – de ese tipo de poder o de cualquier otro que no esté igualmente distribuido de forma que se puedan evitar o suavizar las consecuencias de la existencia de diversos grados de poder.
En los sistemas sociales esta regulación del ejercicio del poder se produce en gran parte de forma espontánea, gracias a la existencia de diversos tipos de poder social, al hecho, bastante frecuente, de que la distribución de los grados de poder no es idéntica en cada tipo, y al carácter sistémico de las relaciones sociales, en virtud del cual los distintos tipos de actividad son interdependientes y las diferentes capacidades de decisión se condicionan mutuamente. Los enfoques funcionalistas y estructuralistas en sociología no facilitan la tarea, pero el simple sentido común basta para percibir que las decisiones sociales están condicionadas por la distribución no homogénea de las distintas capacidades o poderes (el poder político está condicionado por el económico, y a la inversa), la propia distribución de poderes puede variar continuamente como resultado de las coaliciones (un poder mayor que cualquier otro puede ser inferior a la suma de todos los demás, aun dentro del mismo tipo).
Desde luego, a pesar de todo, la desigual capacidad de decisión de los miembros de una sociedad siempre deja abierta la posibilidad de que se den situaciones que a todas luces parecen injustas: siempre es posible que, a pesar de la diferente distribución de los distintos tipos de poder, uno de ellos esté especialmente concentrado y sea especialmente inmune a cualquier coalición o contrapeso de otros poderes: las tiranías son eso. Pero por el momento me conformaría con que parezca plausible la pretensión de que la existencia del poder no equivale necesariamente a la vigencia de la tiranía o, dicho con otras palabras, que la existencia del poder no es inmoral.
En realidad creo que no solo es inmoral la mera existencia de diferentes grados de poder, sino que además es necesaria. Y el punto es relevante para nuestra argumentación, porque cualquier doctrina ética que descalificara como inmoral lo necesario estaría condenada a la irracionalidad.
Es obvio que las relaciones de poder en contextos sociales son siempre asimétricas: si todos fuéramos banqueros el poder económico de los banqueros sería nulo, y en general, si todos pudiéramos hacer cualquier cosa en cualquier circunstancia que afectara a cualquier otro de forma deseable o indeseable, nadie podría hacer nada. Para ser más exactos: en una sociedad así cada uno podría ejercer su capacidad de decisión solamente en la medida en que los otros renunciaran a su propio poder, es decir, delegarán su poder en él. No hará falta señalar que este argumento es el origen del contractualismo clásico, como intento de justificación de un tipo específico de poder, el poder político, del que enseguida hablaremos, justificación necesaria si se parte del principio metafísico de que todos los individuos humanos, por naturaleza, tienen el mismo poder. La cuestión que planteamos, sin embargo, no se limita al poder político ni tiene que ver, por el momento, con ninguna pretensión de justificación moral de las diferencias de poder. De lo que se trata más bien es de constatar una realidad: sin diferencias de poder ( ahora no importa saber si tales diferencias se deben a mecanismos de delegación, son impuestas por la naturaleza o son resultado de un milagro o de un designio divino) no se puede concebir el funcionamiento de una sociedad. Si algún argumento trascendental hubiera que dar para comprender la asimetría de los poderes sociales, bastaría con acudir a la propia naturaleza transaccional o interactiva de la vida social: existe sociedad en la medida en que hay interacción entre los individuos y ésta es posible porque entre ellos hay diferencias. La sociedad de iguales, entendida la igualdad en sentido metafísico, es una contradictio in terminis. Peor aún: podría concebirse una especie de antisociedad igualatoria basada en la lucha permanente e inútil entre sus miembros; lo que no puede concebirse es una sociedad igualatoria basada en la cooperación. La cooperación exige por definición la división de tareas y ésta introduce de inmediato la desigualdad, es decir la distribución desigual de capacidades y competencias, independientemente, repitámoslo, de que el origen sea la delegación de tales competencias o cualquier otro. Así pues – y esto es lo importante la diversidad y la desigual distribución de poderes sociales no sólo no es inmoral, sino que es necesaria para la existencia de la cooperación social. Sin virtudes no hay pecados, pero el deseo de evitar éstos no debería llevarnos a renunciar a los frutos de una vida virtuosa. Pero dejemos por el momento los escrúpulos morales ante la asimetría del poder y volvamos a nuestras reflexiones sobre los tipos de poder social.
Una de las características importantes de las relaciones de poder en la sociedad es el papel que en ellas juegan factores de tipo intelectual, ideológico o cultural; o con otros términos, las consecuencias que para las relaciones de poder tiene la importancia de los conocimientos y las creencias en la adopción de decisiones. En realidad, uno de los factores fundamentales para la compensación de poderes sociales reside en ese papel que las ideas, creencias y conocimientos desempeñan en el ejercicio del poder social.
Las ideas a las que nos estamos refiriendo son de dos tipos: las relativas a los fines u objetivos últimos de las acciones o decisiones, y las relativas a los medios para conseguir tales objetivos. Las del primer tipo son las que solemos denominar ideas o ideales morales. Las del segundo tipo son fundamentalmente conocimientos y, en sociedades modernas, ante todo conocimientos científico técnicos. Los ideales morales intervienen en la limitación del poder a base de prohibir unos tipos de acciones y promover otros, según los objetivos que definen la acción. Los conocimientos intervienen en función a que permiten, facilitan o impiden determinadas acciones en la medida en que proporcionan o no, los medios necesarios para llevarlas a cabo. Hay, sin embargo, una interdependencia entre ideales morales y conocimientos que tiene gran relevancia para analizar las limitaciones del poder social. En ocasiones los ideales morales limitan el desarrollo de determinado tipo de conocimientos impidiendo así la adopción de decisiones no porque prohiban sus objetivos, sino porque dificultan la obtención de los medios para llevarlas a cabo. Por ejemplo, la prohibición de la experimentación con animales dificulta el desarrollo de medios técnicos para mejorar la salud humana, la prohibición del derecho de reunión impide que surjan formas de organización social que permitirían resolver de forma natural muchos conflictos.
También ocurre lo contrario y esto es especialmente relevante en sociedades avanzadas es decir, que el desarrollo de los conocimientos y la aparición de nuevas posibilidades técnicas hace realizables y sobre todo concebibles nuevos objetivos de acción a veces no previstos en los códigos morales vigentes: la fecundación in vitro, la informática, la robótica, la ingeniería genética permiten hoy concebir y realizar acciones para cuyos objetivos no hay previstas normas morales ni jurídicas que regulen o delimiten el ejercicio de esos poderes o capacidades que la técnica nos proporciona. Precisamente es en estos casos cuando se suele hablar de poder de la ciencia o de la técnica, expresión que en realidad es errónea: de lo que se trata es del poder económico, productivo, administrativo o biológico que los nuevos descubrimientos científico técnicos proporcional a determinadas personas. El poder es siempre el poder de las personas, y lo que ocurre es que quienes son capaces de crear y transmitir ideales morales o conocimientos científico técnicos tienen un tipo de poder cuya importancia deriva de la influencia que lo que ellos hacen, producen y transmiten tenga sobre el resto de las formas de poder. De ahí el papel tan central que en determinadas sociedades pueden tener las formas del poder cultural, el poder de las religiones, el de los intelectuales o el de los medios de comunicación.
No es éste el lugar apropiado para analizar el status y la función del intelectual en las sociedades industriales de nuestros días. Limitémonos a recalcar algunos puntos para la reflexión. El primero es que, sea cual fuere la caracterización sociológica del intelectual en las sociedades avanzadas, está claro que como tal grupo social detenta una formidable cuota de poder, y de un poder además, cuya característica definitoria es ser un instrumento general para la constitución y delimitación de otras formas de poder. En segundo lugar que, a diferencia de otras formas relevantes del poder intelectual (las formas religiosas, por ejemplo) en nuestros días, el papel de los conocimientos científico-técnicos es casi tan relevante como el de las ideas morales. En tercer lugar hay que señalar que el poder intelectual consiste en la creación y transmisión de ideas y conocimientos, en esa medida, está indisolublemente unido a los mecanismos sociales que hacen posible la comunicación y la transmisión de información. Los cambios más importantes que a lo largo de la historia se han producido en relación con la función del poder intelectual se deben sin duda a los cambios operados en los mecanismos de comunicación, y algunos aspectos de la crisis actual de la función del intelectual en relación con otras formas de poder seguramente son debidos también a las grandes mutaciones que tales mecanismos están experimentando en nuestros días. Por último, digamos que el poder intelectual, si es importante en cualquier otra esfera del poder social, es más decisivo aún en la forma del poder por antonomasia, el poder político, a pesar que sea precisamente la imagen de este tipo de poder la que se refleja en la caricatura de la maldad del poder, usual en las reflexiones de muchos intelectuales de nuestros días. Pero este es asunto de capital importancia que merece título aparte.
DE LAS VIRTUDES DE LA POLÍTICA
En toda sociedad se llevan a cabo muy diferentes tipos de actividad: se coopera para la producción de bienes y servicios, se intercambia mercancías e información, se hace la guerra y el amor, se juega y se paticipa en rituales colectivos, etc. Una parte de las acciones involucradas en casi cualquier interacción social consiste siempre en la gestión, organización o control de la propia interacción. A las instituciones sociales especializadas en esta actividad de gestión general de la interacción social las llamamos instituciones públicas, a la actividad que desempeñan los individuos cuya función social se realiza fundamentalmente en las instituciones públicas la llamamos administración pública, y a la capacidad o poder de decisión en asuntos de administración pública le llamamos poder público o poder del Estado. En efecto, el Estado no es sino el conjunto de instituciones especializadas en la gestión general de la interacción social.
Naturalmente, de unas sociedades a otras, a lo largo de la historia, varía extraordinariamente al ámbito propio de lo público así como el grado de diferenciación y de especialización de las instituciones públicas. Un criterio mínimo para hablar de existencia del Estado en cuanto tal es que existe de personas cuya principal función sea de ocuparse de la gestión de la interacción social, de la administración, con competencias sobre acciones de todos los individuos que componen la sociedad. A partir de este criterio mínimo los Estados pueden ser más o menos amplios o restringidos (según los tipos de acciones y circunstancias sobre las que se extienda la competencia pública), pueden ejercer el poder público con medios coercitivos o persuasivos, y organizarse internamente de formas jerárquicas o participativas; pero todas las formas de organización del Estado comparten la característica común de la existencia de instituciones especializadas en la gestión de los asuntos públicos.
Así entendida en definitiva, como administración de asuntos públicos o generales la existencia del Estado es inevitable en cualquier tipo de sociedad suficientemente compleja. La teoría marxiana de la extinción del Estado en las sociedades sin clases no encaja con nuestra caracterización del Estado. El propio Marx entiende que en tal supuesto el Estado se reduciría a la simple administración de los asuntos públicos. Pero eso precisamente y no otra cosa es el Estado. La división o no de la sociedad en dos o más clases antagónicas sólo es relevante para entender las diferentes formas que puede tener la actividad política, no para entender que exista tal tipo de actividad. Dicho en terminología marxiana: la existencia del Estado, como la de cualquier tipo de poder social, está vinculada a la división funcional del trabajo en la sociedad, no a la división clasista de ésta. A pesar de las muchas evidencias históricas en contra, la función característica del poder político no es la dominación de unos individuos por otros, sino la gestión de la interacción social. Que esta función se lleve a cabo a través del sometimiento y la coerción es seguramente un desgraciado accidente histórico, un vicio que, como en el caso del resto de los poderes sociales, no debería hacernos perder de vista las posibilidades virtuosas que encierra la actividad política.
Ahora bien, la existencia del Estado supone la distribución desigual de un tipo específico de poder, el poder público o político y la presencia, por lo tanto, en las interacciones sociales, de unas relaciones de poder que dan lugar a lo que llamamos la actividad política. Entendemos en efecto la política como aquel tipo de actividad social cuyo objetivo es el control y el uso del poder del Estado como medio para dirigir, gobernar o administrar un sistema social. La política puede revestir formas conflictivas o cooperativas, puede ser una parte de la actividad de todos los miembros de una sociedad, o de algunos de ellos (los hombres libres, los nobles, los propietarios, los mayores de edad, los varones, todos los adultos… depende del sistema social), pero allí donde hay Estado hay, por definición, actividad política.
Las formas de organización del Estado condicionan naturalmente las formas de la acción política. En un Estado despótico las intrigas de palacio y los atentados contra el tirano son seguramente las dos formas más nobles de ejercer ese tipo de actividad encaminada al uso y control de los poderes públicos. En el Estado de derecho, con garantías para la libertad individual y mecanismos reglados que permiten en principio la participación de todos en las decisiones de interés público, la acción política requiere formas de organización y de acción mucho más complejas y sutiles: partidos políticos, asociaciones corporativas, movilizaciones de masas, campañas de opinión o de publicidad, movimientos alternativos.
En cualquier caso toda acción política se guía por dos principios clásicos: el principio de racionalidad y el principio de legitimidad.
La función del principio de racionalidad es obvia: la acción política, como cualquier acción humana intencional, pretende conseguir unos objetivos (recordemos: el uso o control del poder del Estado para gestionar los asuntos públicos) a través de los medios más idóneos. El hecho de que los objetivos políticos sean más difíciles de definir y de ordenar que los de otros tipos de acción humana no resta importancia al papel del principio de racionalidad en la política. Más allá de las dificultades efectivas para su ejercicio, idealmente la exigencia de racionalidad es ineludible a todo tipo de acción humana y por consiguiente también a la acción política.
Lo específico, sin embargo, de la acción política es que su justificación no se limita a la consideración de la llamada racionalidad instrumental. Más aún, a diferencia de otros ámbitos más acotados de la actividad humana, donde los objetivos de la acción vienen dados de antemano, en la política del propio objetivo general de uso y/o control del poder público sólo queda suficientemente definido en el desempeño de la propia acción: una acción cuyo objetivo declarado fuera la transformación de la organización del poder del Estado, o incluso su eliminación, seguiría siendo una acción política. Por eso la valoración de una acción política no se puede realizar sólo en función del criterio de racionalidad, sino que es preciso plantearse además la cuestión de su legitimidad.
En la filosofía del derecho se distinguen y utilizan diferentes conceptos de legitimidad (legitimidad formal, jurídica, moral) que presuponen en realidad o bien la existencia previa de un marco constitucional que regula la actividad política legítima, o bien una instancia de justificación moral de la acción que trasciende el ámbito de la estricta teoría del Estado. Aquí entenderemos el principio de legitimidad en el sentido de legitimación social: toda acción política se rige por el principio de legitimidad en la medida en que su propia eficacia social depende del grado de aceptación de las consecuencias de esa acción por parte de los individuos que se ven afectados por ella. Desde que existe la acción política, como actividad orientada al control o gestión de la interacción social a través del ejercicio del poder público y no solamente a través de la fuerza física o del poder económico que puedan tener individuos privados, existen los mecanismos y procedimientos de legitimación (y deslegitimación, naturlamente) de esa acción. Esto significa, en definitiva, que la autocracia absoluta o la tiranía total no es compatible con la naturaleza del ejercicio del poder público. En sociedades con instituciones públicas, funcionalmente equivalentes a lo que hoy entendemos por Estado, hasta las formas dictactoriales del ejercicio del poder requieren, para ser efectivas, algún grado de legitimación por parte de la población que las padece. La dictadura total es imposible. Franco no hubiera existido sin franquistas y la permanencia de Pinochet en el poder no dependía sólo de su eficaz manejo de los tanques, sino también de la existencia de un número suficiente de pinochetistas, dentro y fuera de las fronteras de Chile.
En un Estado democrático la legitimación de una acción política reside en su aprobación mayoritaria y libremente decidida por parte del pueblo soberano; y el corazón de tal forma de organización del Estado lo constituyen precisamente el sistema jurídico constitucional que articula y da forma a los mecanismos de la acción política, y el respeto generalizado a los derechos civiles que el mismo sistema constitucional garantiza a todos los ciudadanos (a todos los miembros de la comunidad competentes en asuntos públicos) por igual.
La legitimidad y racionalidad de la acción política nunca son completas. Más que de principios abstractos de la acción, deberíamos hablar en realidad de procesos y de grados de racionalización de la política. Deberíamos hablar además de procesos de racionalización y legitimación como procesos interdependientes o propiedades interrelacionadas: una acción política prima facie racional, pero ilegítima, termina siendo menos racional que otra que lo fuera de forma semejante pero además fuera legítima. Es posible, por ejemplo, que para conseguir un objetivo de crecimiento económico puedan diseñarse políticas económicas eficaces pero socialmente inaceptables; en ese caso su eficacia teórica es seguro que quedará devaluada en la práctica, por su inaplicabilidad efectiva o porque, antes de lo necesario para su plena realización, se verán interrumpidas por falta de apoyo social. Lo mismo ocurre a la inversa: la ineficacia técnica de una política de gobierno con amplio respaldo social terminará perdiendo su legitimidad.
Este carácter incompleto, gradual e interdependiente de los principios de racionalidad y legitimidad es lo que hace explicable y necesario el pluralismo de opciones políticas y razonable el reconocimiento de tal pluralismo, que es el núcleo racional de las formas democráticas de organización del Estado. Todo programa político se puede ver como una propuesta de legitimación para un conjunto de acciones o medidas de gobierno con pretensión de racionalidad. En sistemas democráticos es lógico que las opciones políticas se aproximen mutuamente con riesgo de perder las señas de identidad ideológicas a las que pretenden responder: esta peculiaridad de los sistemas políticos actuales, que los críticos de la democracia representativa señalan como un defecto intolerable, corresponde, en realidad también al lado virtuoso de la política. Garantizada la libertad de los individuos y supuesto un elevado nivel de cohesión social y de comunidad de pautas de comportamiento y de interpretación de la realidad, los márgenes de la acción política que pretende ser al mismo tiempo racional y socialmente aceptada de forma mayoritaria resultan muy estrechos. Pero es absurdo no ver en esto más que una limitación de las alternativas posibles, en vez de la constatación de que el número de las ya realizadas es muy elevado.
En todo caso, aún para las pequeñas diferencias posibles entre los diversos programas políticos, tanto la racionalidad de una alternativa como su posible legitimación social dependen casi exclusivamente de factores culturales e ideológicos. El papel de las utopías, de los idearios morales inscritos en las ideologías políticas, en los planteamientos filosóficos que acompañan a los programas de acción política, en las declaraciones de principios de los partidos, es precisamente el de arropar a las propuestas políticas con un marco de referencias valorativas que haga posible su legitimación y justifiquen su pretensión de racionalidad. Puesto que construir ese tipo de instrumentos de legitimación es precisamente la función especializada de los intelectuales, es obvio que, frente a todo pronóstico, el más firme basamento del poder político son siempre los intelectuales.
Todo lo que hasta ahora llevamos dicho es perfectamente asimilable por la tradición progresista europea de los dos últimos siglos. La ilustración fue precisamente un movimiento político intelectual plenamente consciente de sí mismo. Y la tradición socialista inaugurada en el siglo XIX es un caso paradigmático de propuesta de legitimación para un proyecto de transformación social que se presentaba como proyecto racional (proyecto científico, decían Marx y Engels, usando un tono de voz un poco exagerado para la sensibilidad de nuestros días).
Acaso la única diferencia entre la forma como la tradición ilustrada enfocaba la realidad de la política o la que aquí hemos elegido resida simplemente en la diferente importancia que damos a la dimensión moral de la justificación de la acción política. Hay una forma obvia de aclarar esta diferencia: de acuerdo con los criterios expuestos es evidente que una acción política puede ser racional y legítima y, sin embargo, injusta. De acuerdo con la tradición ilustrada cabría esperar que la racionalidad práctica y la legitimidad social coincidieran con la justicia moral. Y ello en función de un doble argumento: primero, porque sólo desde un punto de vista moral se podía concebir la justificación del poder del Estado, y segundo porque sólo desde la pretensión de fundamentación racional de la moral se podía concebir la idea de un orden objetivo que respondiera al ideal de la justicia.
LA DEMOCRACIA Y LA INJUSTIFICACIÓN DE LA JUSTICIA
La idea de identificación del Estado, la razón y la justicia está muy arraigada en la conciencia de los intelectuales progresistas europeos. Y es seguramente esa identificación metafísica la responsable de que, ante la evidencia de la deficiente racionalidad de muchas formas de acción política, la concentración del poder público y los riesgos que ello conlleva para la equidad social, y la patente incompletud de la justicia de cualquier propuesta política, la única actitud de dignidad intelectual compatible con la tradición progresista parece no ser otra que la actitud de disidencia.
No tengo grandes objeciones que hacer a la disidencia política. No opino lo mismo, sin embargo, de lo que podríamos llamar la disidencia metafísica. La disidencia política es una forma de crítica al poder establecido y conlleva un programa alternativo para la gestión de los asuntos públicos que, por decirlo en términos de la teoría del derecho, implica propuestas de cambio constitucional. Un cierto grado de disidencia política es inevitable y seguramente deseable en toda sociedad compleja. La grandeza de la acción política es que continuamente tiene que afrontar la contingencia de las propias reglas del juego que la hacen posible. Y éste es en el fondo el sentido de la disidencia política.
La disidencia metafísica, en cambio, es el residuo intelectual de la igualmente metafísica confusión de la razón, el Estado y la Justicia. Es simplemente la nostalgia de un orden ideal que nunca existió sino en la cabeza de Hegel y de algunos otros pensadores abusivos. Es, para el intelectual progresista, el equivalente a la nostalgia de los nobles conservadores que se resignaron a perder los privilegios del orden antiguo, pero se negaron para siempre a reconocer el valor del orden nuevo. La disidencia metafísica no es la crítica ante determinadas formas de poder o de ejercicio del poder político; es la pretensión ilusoria de negarse a reconocer la existencia y la racionalidad, imperfecta pero real, del Estado y del poder político.
La disidencia metafísica llevan en general, con su pecado, la penitencia de su inocuidad política. Pero, en los sistemas democráticos, en los que es posible defender alternativas racionales y legítimas orientadas a la persecución de la justicia, puede tener un efecto devastador para este tipo de alternativas progresistas, al privarles de una contribución imprescindible para su legitimación. Porque lo que la disidencia metafísica socava no es desde luego la consistencia del poder establecido, sino la plausibilidad de cambiarlo a través de la participación en las instituciones públicas. Por desgracia la consecuencia más obvia de la disidencia metafísica no será hacer manifiesto que la justicia es incompatible con la política, sino más bien contribuir a que los criterios de justicia dejen de cumplir un papel ideológico como factores de legitimación de las alternativas políticas. Pero la función de los criterios de justicia en la vida pública, y en especial en las alternativas políticas progresistas, requiere una reflexión aparte.
Por suerte hoy va siendo moneda corriente en la literatura de filosofía moral la revisión del prejuicio racionalista que, junto con los ideales morales de libertad, igualdad y fraternidad heredamos de la ilustración. Se trata de lo que llamaremos el prejuicio de la justificación completa de la acción moral o, lo que viene a ser equivalente, el prejuicio de la justicia perfecta.
Se trata de una variante, en la esfera de la razón práctica, de lo que en la razón pura era el afán de justificación definitiva y última de toda forma racional de conocimiento. Como es sabido, la epistemología actual hace tiempo que abandonó tales pretensiones sin que ello haya supuesto renunciar al ideal de objetividad del conocimiento científico. La cuestión es por qué en la esfera de la razón práctica parece mucho más difícil realizar el mismo tipo de operación desmitificadora. Cuando los científicos y filósofos racionalistas del siglo XX percibieron que los viejos ideales de certeza y verdad completa eran inconsistentes con el método de la ciencia, no abandonaron la actividad científica, adaptaron sus objetivos a la nueva situación y siguieron esforzándose por incrementar nuestros conocimientos objetivos acerca de la realidad, no abandonaron el ideal de la verdad, pero adaptaron sus pretensiones a la labor progresiva de incrementar las verdades parciales y tentativas que los métodos de la ciencia nos permiten descubrir.
La perplejidad moral y política de muchos intelectuales progresistas es semejante a la perplejidad epistemológica de décadas pasadas. Pero la inactividad política como respuesta a la perplejidad moral es equivalente al escepticismo irracionalista como reacción a la constatación de la fragmentación y provisionalidad de todos nuestros conocimientos. Y, en ambos casos, seguramente no subyace otra cosa que la nostalgia de los dogmas.
No concibo otra forma de plantear alternativas políticas acordes con los valores morales de la tradición ilustrada que la de apelar a los sentimientos de justicia. Y a la inversa: no concibo otra forma razonable de propugnar la mejora moral de nuestra sociedad y la justicia de sus instituciones que diseñando alternativas políticas racionales y susceptibles de adhesión mayoritaria. Pero en ningún caso veo que sea necesario, para propiciar la justicia o para participar en el desarrollo de alternativas políticas que se pretenden justas, que tener la seguridad de que lo son, y menos aún tener la pretensión de que sólo la justicia perfecta es verdadera justicia.
Más aún: en ninguna parte está escrito el código definitivo de justicia. Lo que la historia nos enseña es más bien, por el contrario, que es la iniciativa de los hombres, la cooperación social y el delicado juego de interacciones entre diversas formas y tipos de poder lo que ha ido conduciendo a la humanidad a plantear nuevas alternativas para organizar la vida colectiva y con ellas nuevos códigos morales que hoy nos parecen más justos que los que les precedieron.
Entre los grandes avances morales de la historia de la humanidad uno de los más importantes es, sin duda, la democracia representativa y la generalización de los derechos civiles y políticos sobre los que tal sistema de gestionar los asuntos públicos se asienta. Cierto que la democracia, como se ha dicho reiteradas veces, no es más que un método para la adopción de decisiones colectivas, que desde luego no garantiza la justicia de tales decisiones. Pero es un método depurado, cuyo principal valor consiste precisamente en esto: no garantiza la justicia pero sí la posibilidad de que descubramos e implantemos, de forma racional y libremente, nuevos ideales de justicia.
La democracia no existe sin participación. Y la posibilidad de que de ella surjan nuevos progresos morales y mejores formas de realización de la justicia depende de que seamos capaces de articular nuevos programas y nuevas razones para cambiar lo injusto de nuestras sociedades. La perplejidad moral de la izquierda no es incompatible con la propuesta tentativa de nuevas alternativas políticas. Por el contrario, la inacción a la que conduce la disidencia metafísica es incompatible con la moral de izquierdas.
Fecha de expedicion: 2000-01-01