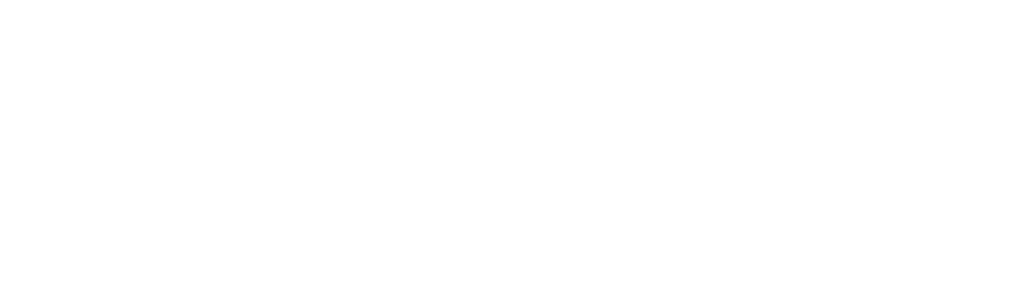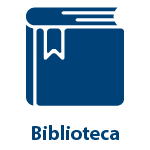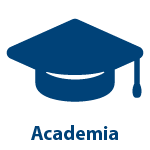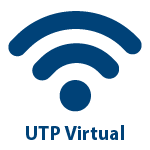En los últimos años, de manera creciente, han hecho aparición a nivel global los rankings que listan las universidades de manera jerárquica; de más a menos, induciendo a pensar que ese orden tiene relación directa con la calidad e importancia de las mismas. Los hay de toda naturaleza, aunque casi todos se apoyan en las fortalezas de investigación.
No es extraño que las universidades colombianas y latinoamericanas con muy pocas excepciones no aparezcan siquiera en la lista de las primeras quinientas. Nos contentamos con aparecer en las primeras 100 de Latinoamérica, como un premio de consolación.
Las Conferencias Mundiales de Educación Superior de 1999 y 2008 han hecho visible la inconveniencia de homogenizar las instituciones sin tomar en consideración las particularidades de las mismas y sobre todo los contextos y las necesidades en que ellas se desempeñan. De ahí que no es aceptable que el desempeño de las universidades se mida desde los referidos rankings con visiones totalizadoras que ocultan los reales aportes y énfasis que las universidades despliegan en su accionar cotidiano. No hay un solo modelo de universidad, incluso, ni referido a los mismos contextos. Pudiéramos decir que los rankings obedecen a miradas parciales, incompletas y centradas en ideales ajenos a nuestras propias realidades; para no decir que a veces rayan en los intereses y se vuelven simples ganchos para reclutar estudiantes. Para nuestras universidades lo social es un factor de excelencia que no puede evadirse y dudamos que en el corto plazo se considere como factor de medición.
El mes pasado se realizó un Encuentro de Universidades Latinoamericanas y del Caribe con expertos en esta materia en la Universidad Autónoma de México, deliberando bajo el titulo: Las Universidades Latinoamericanas ante los rankings internacionales: Impacto, alcance y limites. Como producto del certamen se produjo una extensa y juiciosa declaración con recomendaciones para todas las partes que sugiero leer.
Solo anticipo que entre muchas cosas se aboga por construir sistemas transparentes de información que midan las universidades desde todas las dimensiones y que permitan tanto a los tomadores de decisiones como a los usuarios disponer de elementos más objetivos para juzgar el desempeño.
Más bien aprovecho el poco espacio que me queda para referirme a las versiones locales de rankeo a partir de los resultados de la pruebas Saber Pro, antiguos ECAES, que tuvieron alguna difusión en días recientes.
No tiene ningún sentido revolver peras con olmos. No se puede comparar una Institución con otra, donde se evaluaron programas diferentes. Mucho menos se puede mezclar el desempeño dentro de una institución de unos programas con otros; para dar un ejemplo; nada que ver medicina o ingenierías con las licenciaturas en educación.
Mucho más diciente sería valorar el progreso que la acción de las instituciones logra hacer en los estudiantes tomando como línea de base las competencias medidas al ingreso comparándolas con la salida. Pero naturalmente sobre series históricas y no sobre medidas coyunturales. Sacar conclusiones de cómo le fue a un grupo de estudiantes de una promoción en un programa para juzgar una universidad es poco menos que un disparate. La siguiente promoción puede cambiar como el día y la noche.
No estoy criticando los ejercicios de análisis de los resultados que son válidos; me refiero al uso que se hace de ellos para definir rankings de universidades.
Luis Enrique Arango Jimenez